© 2025 Galio.cl – Terminos & Condiciones info@galio.cl
© 2025 Galio.cl – Terminos & Condiciones info@galio.cl
Me despierto una mañana fría bajo mi frazada. Los pies se niegan a bajarse a esa madera helada que así la prefiero, antes que al calor infernal de la estufa que solo funciona al máximo. La luz del sol se cuela por la ventana, a través de una cortina transparente, que parecería absorber todo el calor. Me restriego los ojos con un puño cerrado y dudo en mis primeros momentos de consciencia, si levantarme o no de la cama. Afuera los autos viajan despacio y algunas erres que se hacen pasar por ges desfilan e interrumpen mi silencio con conversaciones que, un poco por la hora y otro poco por el idioma, no alcanzo a comprender del todo. Pienso en mi café y en si desayunar o ir a correr directo, antes de comer. Asomo un poco la cabeza hacia atrás, aún apoyado en mi almohada, desde donde alcanzo a ver un pedacito de cielo entre los edificios, a ver si los colores me ayudan a tomar alguna decisión. Me encantaría que esté lloviendo, me encantaría quedarme escuchando música, esa de los recuerdos, así hoy no descubro nada. Si hace meses vengo descubriendo y es todo tan nuevo como inestable. Así como el clima de París. Está nublado, un poco antes del gris pero bastante después del blanco. Quizás más tarde.


Abro los ojos después de unas horas, como me suele suceder cuando dejo que el sueño me lleve a dormir después de estar completamente despierto. Un poco de culpa me aborda lentamente, sube desde mis pies como un aire caliente. En mi cabeza se transforma en acción y me levanto rápidamente. Me baja un poco la presión, quizás la culpa ya había hecho uso del bombeo de mi corazón, quizás quedaba poca sangre para mis piernas. Me siento en mi cama, apoyo las manos a los costados de mi cuerpo e intento abrir los ojos que dolían desde adentro. Será la resaca. Me acuerdo que meditar no es solo respirar y hacer ruidos de animales que duermen con pasión solitaria.
Me decido a abrirme bien grande y observo lo que me rodea. Veo mi casa. Mi casa es pequeña, nunca se me dio por medirla, no vaya a ser cosa que sea menos de lo que pienso. Mi casa es mi cama, mi mesita de aluminio donde paso mis mañanas de mate y noches de escritura, su respectiva silla del mismo material y un placard sin puertas. En verdad son estantes, donde coexisten pacíficamente mis libros y mi ropa que, sin importar cuantas veces la doble y organice a la semana, parece querer escaparse de su lugar. Una manga de un buzo que acaricia la pierna izquierda del jean del estante de abajo y este que con su pierna derecha coquetea con alguna remera blanca y ella, con un doblez que se va hacia el costado, codea la pila de literatura argentina, aunque contenida en su ochenta por ciento por Cortázar, podríamos llamarla “Colección Cortazariana”.

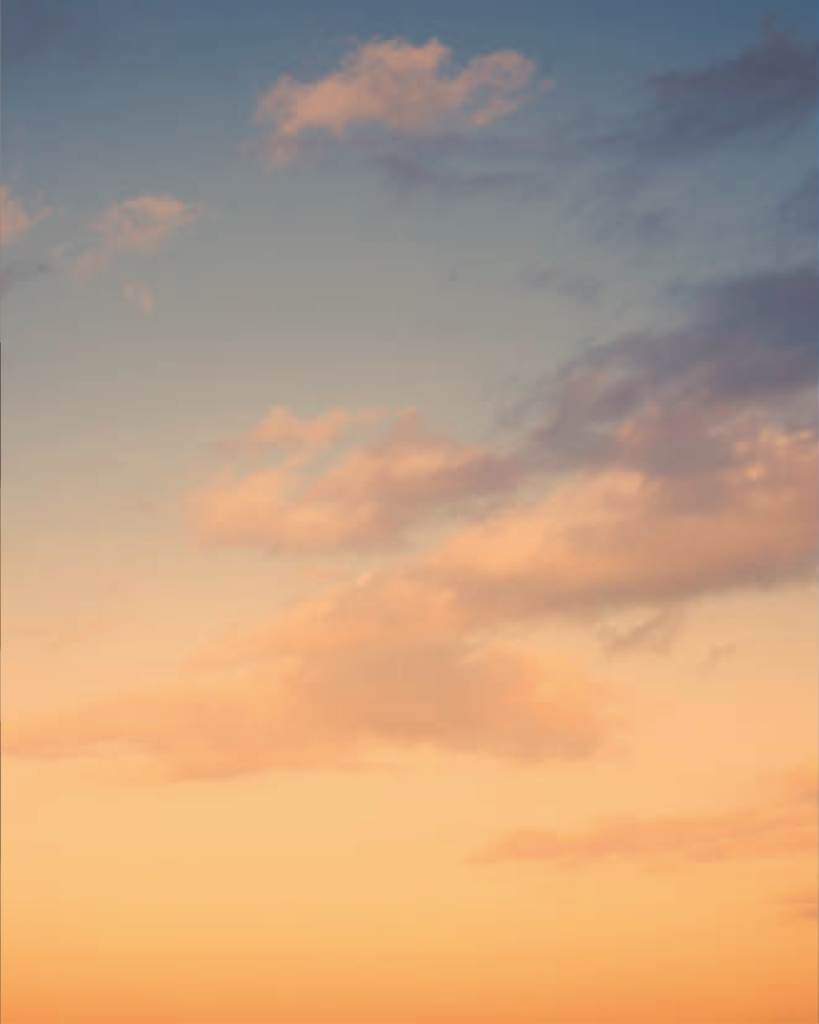
Mi casa es diminuta en verdad. Mi casa es un cuarto en comparación a mi casa en MI CASA, en mi hogar, en Buenos Aires. Todo está compactado. No solo materialmente, sino que las acciones suceden todas en los mismos lugares. A veces al mismo tiempo. La cama sería la más polifuncional: cine, sala de lectura, sillón de relajación, dormir, desayunos y meriendas, esporádicas cenas, debates en voz baja y algunos tipos de lucha nudista. En la alfombra cohabitan la meditación, el yoga, las flexiones de brazo y algunas siestas. El suelo mismo es un zapatero, una cava de vinos, un depósito. Y las sillas también son mesas.
Parecería ser que la única exclusividad la tiene mi computadora. Ella se abre y se cierra, a veces un trapo húmedo con alcohol le pasa por arriba o una funda la cubre cuando se levanta polvo por la ventana abierta. Se anda quietita arriba de la mesa, reposando, siempre esperándome a que la vaya a tocar, a contarle lo que vi hoy por la ciudad, si algo nuevo anda pasando, si los personajes de las noches siguen existiendo o eran solo un invento o historias del pasado. La abro y quiere saberlo todo. Si tengo noticias de Manolo, el poeta peruano que me crucé por Le Marais en la madrugada de un día de semana cualquiera. Ese que, después de una insolente pregunta, después de un — “¿Usted escribe poesía?” — casi que me exigió recitarle algo de lo que escribo — “Pero si no tengo nada escrito acá” — le dije con algo de vergüenza — “La poesía no solo se escribe, chico” — de verdad él se refirió a mí como “chico”.
Con todos los cadáveres de cerveza que lo rodeaban, difícilmente se acordaría de mi nombre — “Invento algo entonces. Son cosas que me pasaron recién” — Y terminé de hablar, la boca seca a causa de una voz temblorosa, una voz temblorosa a causa de la irremediable falta de palabras para describir el dolor de perder un amor por ahí, como si fuera un gato en la noche o un cuervo en el día — “Pero si estás bien lejos de Pizarnik, chico” — Y reímos los dos. Y nos olvidamos del monstruo que se llama ego y seguro nos olvidamos de París por un rato, porque compartimos algo más grande que una lengua. Y que va más allá de todos los ceviches que pueda comer en Buenos Aires.


Hay una historia vieja y enorme, viejo. Una historia mucho más grande que mi casa que es diminuta. Una casa que, me doy cuenta cuando abro la puerta con mis pantuflas en los pies y los pelos en la cabeza, es un cuarto. Dentro de una casa con otro cuarto, una cocina, un sillón y un baño.
Hay un hogar en mi casa, uno que construí yo. Aunque no con los materiales, no conozco mucho de ladrillos ni cemento ni pinturas, pero parecería ser que a este cuarto dentro de esta casa dentro de este hogar, le dí la pulida final. Lijé las esquinas cuadradas y filosas y las hice suaves y circulares. Removí el polvo entre los almohadones y cambié algunos tornillos. Habité este mundo desconocido. Dormí una siesta sobre la alfombra del living y toque una guitarra desafinada que no es mía. Llené la mesa de la cocina de miga de pan y al pan lo unté con manteca salada. Tomé mates todas las mañanas que pude, a casi un euro cada uno. Comí cucharadas pequeñas de dulce de leche, lo estiré como una idea buena, de esas que se pegan a la cabeza.
Mi cuarto es pequeño y afuera de él, vive otra persona a la que a veces le cocino. A veces le pregunto cómo está y lo escucho, aunque no siempre tenga ganas, aunque sienta que mi cuerpo quiera caminar e irse y mi cabeza ahí se quede. Así como se le impide el movimiento a un perro atado a una correa al mismo tiempo que se desespera por cualquier otro estímulo en vez de escuchar las conversaciones de su dueño. A veces le pago, una vez por mes. También le agradezco por permitirme estar acá, por dejar que mi cuarto sea nuestra casa y que nuestra casa sea un hogar.
Esto no se lo dije nunca, claro. Si la palabra hogar me suena a película animada, a Stitch, a voz de actor de doblaje, a “Ohana significa familia y tu familia nunca te abandona”. Que esperanzador.


Mi casa es pequeña y si no devuelvo los zapatos al lugar que yo mismo les asigné, me despierto desordenado, como mi cuarto. Se vuelve todo un quilombo y noto todas las imperfecciones al mismo tiempo. Porque no existe dejar algo en otro lado porque ese otro lado ya está destinado para otra cosa. Y si esa otra cosa no puede disponerse ahí, se rompe un orden establecido que, bien sabemos, es primordial en espacios reducidos.
Mi cuarto es verdaderamente minúsculo, pero sus paredes se hacen de goma cuando sueño. También se estiran cuando abro las dos puertas y la ventana de par en par. Cuando no está mi colloq o roomie, y pongo Gil Scott-Heron o Roy Ayers en el parlante del living. Todo se torna anaranjado, como si eso fuera posible. De repente París no es tan París y se parece cada vez más a mi casa, a esa escena en la que Matilda hace volar objetos por su habitación, en clara analogía con su estado de ánimo y los colores, tan parecidos a los del sol de primavera.
De repente la vida está acá, durmiendo entre mis manos.



